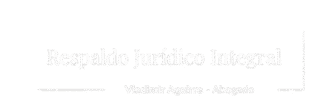El problema de la coexistencia entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial ha acompañado por décadas la discusión en el derecho de las familias. El artículo 2 de la Ley 54 de 1990, al exigir como presupuesto para el nacimiento de la sociedad patrimonial la disolución de la sociedad conyugal previa, se convirtió en un obstáculo insalvable para quienes, a pesar de haber conformado una unión marital estable y duradera, mantenían vigente el vínculo conyugal y la sociedad conyugal derivada de este. Durante años la jurisprudencia reiteró que la dificultad radicaba en la imposibilidad de que coexistieran dos sociedades universales de bienes, inclinando siempre la balanza a favor de la conyugal y en detrimento del compañero o compañera permanente. La doctrina, por su parte, en buena medida sostuvo que la sociedad patrimonial no debía entenderse como una universalidad de bienes.
Ese rigor formal generó una evidente desigualdad. En el pasado incluso se exigía que la sociedad conyugal estuviera no solo disuelta sino también liquidada, y que mediara un año después de ello para que pudiera configurarse la sociedad patrimonial. Hoy, tras cierta evolución jurisprudencial, basta con la disolución de la sociedad conyugal, siempre que la unión marital supere los dos años. Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto: la imposibilidad de otorgar efectos económicos a quienes, aun sin cumplir esas condiciones, construyeron patrimonio común durante años de convivencia permanente y singular.
Frente a esta dificultad se ensayaron distintas salidas. Una primera, más doctrinal que judicial, propuso leer el artículo 2 como una presunción flexible que admitiría prueba en contrario, tanto frente al requisito temporal como frente a la exigencia de la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, esa tesis nunca encontró eco en la práctica judicial. Una segunda se ancló en la sentencia SC4027-2021 del magistrado Tolosa, en la que se planteó la posibilidad de la disolución retroactiva de la sociedad conyugal desde la separación de hecho definitiva de los cónyuges. Aunque en esa decisión no se habló directamente de la sociedad patrimonial, esa tesis se utilizó después como vía para intentar cumplir los requisitos del artículo 2 y, con ello, pretender la configuración de la sociedad patrimonial. La disolución retroactiva de la sociedad conyugal fue objeto de análisis en una disquisición anterior.
La tercera salida, que aquí propongo como eje de esta reflexión, no surge de reinterpretaciones jurisprudenciales sino de la lectura directa del texto legal. En los distintos espacios académicos en los que he participado durante casi una década he sostenido esta posición, que se basa en el propio texto del artículo 3 de la Ley 54 de 1990, disposición que se mantiene intacta desde su expedición:
“El patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes.”
La claridad de la norma es indiscutible. No habla de “sociedad patrimonial”, ni de universalidades, ni de requisitos temporales. Se limita a establecer que, cuando los compañeros permanentes prueban haber adquirido un patrimonio concreto fruto del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos, ese patrimonio les pertenece en igualdad de partes. En un proceso declarativo de unión marital, la pretensión no sería, entonces, que se declare la existencia de una sociedad, sino que se reconozca que determinados bienes —los bienes X o Y— fueron adquiridos en esas condiciones y que, en consecuencia, pertenecen a ambos en partes iguales.
Bajo esta óptica, el artículo 2 aparece como un atajo probatorio: si se cumplen sus requisitos, la ley presume la existencia de la sociedad patrimonial. Pero si no, el camino no se cierra. El artículo 3 permite recorrer la vía más exigente, aunque igualmente legítima: la de probar directamente los hechos que dan lugar a la consecuencia jurídica. La Corte Constitucional en la sentencia C-193 de 2016 ya había advertido que el artículo 2 no suprime la posibilidad de demostrar materialmente la conformación del patrimonio común.
La sentencia SC1422-2025 de la Corte Suprema de Justicia introduce la llamada “sociedad especial de los compañeros permanentes” como un mecanismo para dar respuesta a este mismo problema cuando existe una sociedad conyugal vigente. Esta figura, de origen judicial, se apoya en un procedimiento más elaborado: liquidación por el trámite del artículo 523 del Código General del Proceso, intervención obligatoria del cónyuge como litisconsorte y acrecimiento de los bienes adjudicados al compañero casado al haber de la sociedad conyugal.
Sin embargo, esa solución complejiza innecesariamente lo que la ley ya había resuelto de forma sencilla desde 1990. A diferencia del artículo 2, que se refiere expresamente a la “sociedad patrimonial”, el artículo 3 no crea sociedades ni universalidades, sino que apunta a bienes específicos, a patrimonios concretos. El mandato es diáfano: acreditar el esfuerzo común y obtener una sentencia que lo reconozca, distribuyendo en mitades lo que efectivamente se construyó en común.
En ese sentido, lo que la Corte denomina “sociedad especial” no es más que una vuelta a un problema ya resuelto normativamente. Es cierto que resulta valioso exigir el litisconsorcio del cónyuge en los procesos, porque asegura un debate completo cuando los bienes discutidos pueden afectar a la sociedad conyugal vigente. Pero más allá de ese aporte procesal, si no se prueba que un bien específico fue adquirido con trabajo, ayuda y socorro mutuos, seguirá perteneciendo exclusivamente al titular y quedará sometido a las reglas ordinarias de la sociedad conyugal.
El verdadero centro de gravedad siempre estuvo en el artículo 3. Allí no hay que inventar figuras nuevas ni construir categorías adicionales. La norma permanece incólume, nunca ha sido reformada ni cuestionada en sede constitucional, y ofrece una solución precisa, justa y sencilla: reconocer como común únicamente aquello que efectivamente se construyó en común.
Hasta ahora no existe o no conozco un solo precedente que haya negado esta vía. Lo que hay es una consuetudinaria omisión en su utilización, como si la herramienta más clara hubiera estado siempre al alcance pero sin usarse. Por eso la invitación es directa para los y las litigantes: que cuando se tenga la oportunidad, presentemos pretensiones fundadas en el artículo 3. Igual estaremos en el declarativo, igual no tendremos los presupuestos o condiciones del artículo 2. ¿Qué se puede perder? Está todo por ganar: que “se declare que el inmueble X fue adquirido con el trabajo, la ayuda y el socorro mutuos de los compañeros permanentes y que, en consecuencia, pertenece a ambos por partes iguales.”
Solo así el artículo 3 dejará de ser un recurso dormido en la ley para convertirse en una posible solución efectiva.